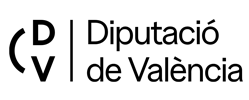El cuarto largometraje de Berlanga es seguramente uno de los más populares de su filmografía y también, pese a su aparente tono de luminosa fábula de fraternidad, uno de los más teóricos y misteriosos. En efecto, Calabuch, más allá de sus ocupaciones en la observación particular de la singular figura del extranjero genial fugado y la general de ese pueblecito característicamente berlanguiano en el que se desarrolla el relato, propone, conscientemente o no, algo así como un examen de las imágenes de cine mestizas y de los aparentes clones derivados de la fusión de cuadros, más o menos, antagónicos. De igual forma, es posiblemente la pieza del cineasta en la que más se insiste en la cuestión del manejo y la manipulación de los mecanismos fílmicos. Esto desde luego puede apreciarse con claridad en el inesperado prólogo, una suerte de falso documental con aspecto de NO-DO, en el que se informa de las principales líneas argumentales del futuro film, por lo menos las referidas al personaje del estadounidense profesor Hamilton. Organizando un noticiario adulterado (casi tanto como los entregados persistentemente por el régimen) con la conjugación de instantáneas extraídas de reportajes de la Guerra Fría y de la ficción, sitúa el detonante dramático y, por supuesto, se refiere al formidable poder de falsificación del medio, un poder verdaderamente relevante en una época tan convulsa a nivel internacional como la de la década de los cincuenta.

El prólogo/el fugaz cortometraje de material recuperado revela la habilidad de Berlanga en el manejo del elemento físico y su organización subjetiva. Evidencia, es cierto, una inclinación por la experimentación del plano y sus significaciones insólita y solo recuperada en unas pocas oportunidades, verbigracia en el fantasmal dialogo establecido con Buñuel y Ferreri, y también con un determinado cine francés de vehemente autodestrucción burguesa, a comienzos de los años setenta en Tamaño natural. La idea del diálogo con una escritura ajena y la parcial apropiación de dispositivos a fin de puntualizar un texto híbrido, al menos a su modo, está perfectamente presente en el descubrimiento del reflejo berlanguiano de Peñíscola propuesto en Calabuch. Es cierto, ¡Bienvenido, Mr. Marshall! ya se refiere unos tres años antes al mestizaje y la fábula aparente con su anexión a varias coordenadas de la comedia popular italiana, igual que la malherida Los jueves, milagro un poco más tarde.
Incrustado, junto al mar, en la dolida España franquista, el escenario de concordia habitado por gente sencilla, afable y solidaria, es el refugio último de los apátridas.
Sin embargo, estas dos obras en el fondo emplean las propiedades forasteras tangencialmente, tal vez solo para tratar de concretar un carácter en parte liberado de determinadas exigencias oficiales y también para aproximarse, con cierto romanticismo, a la esencia de algunas fotografías amadas. Calabuch se ubica en un idealizado espacio de supervivencia, es una suerte de raro reflejo de aquel Shangri-La imaginado por James Hilton y fotografiado por Capra en 1937 en Horizontes perdidos. Incrustado, junto al mar, en la dolida España franquista, el escenario de concordia habitado por gente sencilla, afable y solidaria, es el refugio último de los apátridas. En el pueblo de Calabuch la biografía y las penas de los personajes parecen desvanecerse casi por arte de magia; magia, sí, del cine; esa magia que posibilita el borrado, parcial o completo, de una realidad deprimente y bárbara, y la creación de una dimensión paralela segura, por lo menos lo suficiente. Hamilton huye de la paranoia militarista de la Guerra Fría y se oculta, bajo las trazas de un vagabundo sin pasado, no demasiado diferente a los vistos mucho después en las películas de Kaurismäki. La del hombre interpretado por Edmund Gwenn (recordemos, Santa Claus en De ilusión también se vive (1947), otro sujeto afectuoso, por completo, vinculado a una danza de interminables apariencias) es la máscara más relevante del relato, a fin de cuentas, este se redacta, en todo caso en su inauguración, según su análisis, pero no es la única.

En realidad, y de un modo u otro, todas las figuras vistas en las imágenes de Calabuch portan una careta jovial con la que intentan disimular o eliminar las heridas pretéritas, provocadas por la guerra, la represión, la posición individual en un cierto grupo o alguna cuestión más confidencial. Podemos encontrar un ejemplo inmejorable del tema en la figura del pintor representado por el inconfundible Manuel Alexandre. Vicente, el nombre del individuo, en efecto, luce el físico del intérprete, pero su voz es diferente. El característico timbre de Alexandre desaparece, y se crea con la sustitución un nuevo hombre, un vecino más del Shangri-La mediterráneo. Este asunto de las máscaras y los sosias termina de definirse gracias a la combinación de escrituras y símbolos, y, desde luego, la actuación directa sobre el fotograma. Una actuación que durante todo el metraje sugiere combinaciones tan felices y curiosas como las del arranque. Ahora bien, aunque el largometraje se construye alrededor de un espacio no demasiado distinto, desde cierto punto de vista por lo menos, al de la aldea de los irreductibles galos, tal y como sucede en los tebeos de Goscinny & Uderzo la realidad inmediata, el escenario político-social sobre el que brotan ocupa un lugar relevante. Así, aunque parece que le da la espalda, Calabuch mira otra vez con cínica atención a la España rota del franquismo para diseccionarla y juzgarla con severidad. Una imagen es más que suficiente para abordar el problema de la situación del país en el mapa internacional, entonces y ahora, desde luego. En el tramo último, frente a los imponentes barcos de guerra norteamericanos, descubrimos la abandonada utillería bélica de juguete con la que los vecinos pretendían luchar contra el invasor, unos cachivaches, golpeados por las olas, recogidos para la lucha frustrada, significativamente, de las pomposas procesiones religiosas. Al final, ni siquiera la brutalidad de la guerra o la paranoia del tiempo consigue penetrar completamente en el plató de ensueño, por lo menos en el cuento ajustado por el cineasta. Tal vez, Calabuch es el último albergue, una suerte de utópico lugar de paz al que se va un instante antes de morir. Sí, Berlanga descubrió este misterio en su último film, cuando siguió al personaje de Piccoli hasta la muerte, junto al mar.
Ramón Alfonso | Crítico cinematográfico